De mi afición al ciclismo
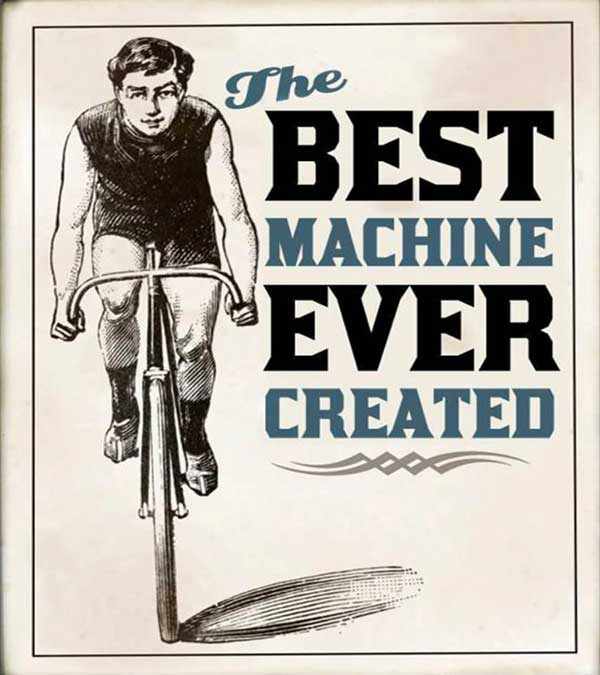
Anuncio de bicicletas
Publicado en la revista de la Peña Ciclista San Agustín de Avilés, en otoño del 2008
Mi nombre, Pepe Iglesias, es absolutamente desconocido en mundo del ciclismo, afortunadamente para ustedes y para mí, porque, si preguntan en los foros gastronómicos, oirán verdaderas calamidades sobre mi forma de escribir y despellejar esta esperpéntica sociedad en que vivimos.
No obstante y ya que mi querido vecino ha tenido la osadía de ofrecerme las páginas de esta respetable asociación, pues, siguiendo mi antigua tradición de llevar la contraria, en vez de glosar este noble y duro deporte, les contaré los motivos que me llevaron a dejarlo.
La primera duda me surgió con doce años, un día en que me crucé con un camión de la cantera de Alpedrete, cargado de toneladas de bloques de granito y completamente desbocado.
En un extraordinario reflejo, me tiré a la mullida cuneta, con la desagradable coincidencia de una acequia, que me partió la rueda delantera y despidió por encima del manillar contra otra piedra situada ad hoc entre la maleza, en el punto justo para descalabrarme.
Como es lógico semejante menudencia no mermó mi afición, pero la paliza que me cayó al llegar a casa y ver mi madre la bici nueva hecha unos zorros, ya fue más disuasoria que el golpe de ocho puntos.
Durante los años siguientes procuré hacer cicloturismo por las carreteras de la sierra de Guadarrama, pero circulando por carreteras más anchas, más cómodas, con arcén, aunque como en ellas los coches y camiones circulaban a más de cien, pues alguna turbulencia me volvió a hacer probar las hierbas del decorado.
Entonces comprendí que era una cuestión de adaptación al flujo de circulación, así que como me era muy difícil rodar en mi bici a más de 120 Km/h., pues me compré una moto.
Gracias a esta decisión no volvió a adelantarme ningún camión ni volví a aterrizar en las cunetas, aunque sí me rompí bastante huesos estrellándome contra coches, farolas y una absurda puerta de garaje que no estaba abierta como yo pensaba.
Turisteando por la bella ciudad flamenca de Gante, volví a sentir la perdida afición.
Personas serias y decentes, incluso algunas vestidas con traje y corbata, circulaban en bici por la ciudad, hacían la compra y llevaban en un cestillo de mimbre la baguette, las acelgas y los quesos (los belgas se alimentan solo de eso). Otras hacía lo propio con un abultado portafolio, e incluso había personas, de ambos sexos, llevando niños, casi bebés, en una sillita en la retaguardia. Hasta vi un músico con un violoncelo a la espalda.
Así que, en pleno fervor ecológico europeísta, me compré otra bicicleta, urbana, negra, preciosa, con cambios y todo, y salí dispuesto a dar ejemplo a los iracundos madrileños.
Tardé poco en comprender que había algunas diferencias entre Benelux y España. En primer lugar aquellos países son planos, como los electroencefalogramas de la mayoría de los políticos, mientras que el nuestro solo tiene llanas las plantas de los aparcamientos subterráneos.
Salí de mi casa y ya tuve que bajarme del artilugio para subir a pie la plaza de Santa Bárbara (en frío no conviene hacer esfuerzos). Bajé por la calle Génova tirando de frenos y esquivando los autobuses de la EMT que parecía que se habían puesto de acuerdo en cerrarme el paso en cada parada. Libré de milagro a dos peatones que me gritaron cosas ininteligibles a semejante velocidad, circunvalé la plaza de Colón al más puro estilo Eddy Merx en los Campos Eliseos y ataqué con decisión la calle Goya. La primera etapa, Castellana – Serrano, fue llevadera, pero la segunda, Serrano – Claudio Coello, resultó demoledora, así que en la tercera, entre Claudio Coello y Lagasca, abandoné, volviendo por donde había venido, solo que ahora la calle Génova era cuesta arriba. Mi querida calle Génova, que tantas veces había subido y bajado en coche, taxi, autobús y moto, ahora se me antojaba como el Tourmalet (de aquella no existía el Angliru).
Ante semejante perspectiva, até la bici a una farola, me comí un sandwich en Viena y bebí dos dobles de rubia en la cervecería Santa Bárbara.
Al día después, ya más reconfortado, fui a buscar mi bella bici negra con el coche, pero solo queda el cuadro, así que lo dejé como estaba in memoriam de mi vida de ciclista urbano.
Ahora vivo en Salinas, gracias a Dios y aun préstamo de la Caja de Ahorros y me paseo tranquilamente en otra preciosa bici negra, con tres platos y siete piñones, lo cual, para circular en llano, es de lo más afortunado.
Hay que tener cuidado en la calle Luís Treillard, porque suelen aparcar señoras muy finas, dueñas de la calzada, que abren la puerta para ver si viene alguien, por lo que hay que tener reflejos de ajedrecista, es decir, adelantarse en dos movimientos a la jugada, porque de lo contrario es fácil terminar mordiendo el pedal de embrague de algún Audi.
Más allá no me atrevo a ir, porque un día salí de la zona urbana, por Arnao, hasta Stª Mª de Mar, y unos meses después me tuvieron que colocar dos stens en la arteria coronaria anterior descendente.
No sé si sería por eso, pero bueno, por si acaso, desde entonces practico la bici en mi cuarto de baño. No me muevo del sitio, pero al fin y al cabo, por la ventana, les veo pasar a ustedes, abnegados ciclistas, orgullo del deporte asturiano.
Que San Agustín y San Germán, patrono de los ciclistas, les acompañen.












